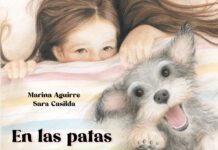Fernando Guardia
Crónica de un viaje haciendo autostop desde Maun hasta Palapye en Botsuana
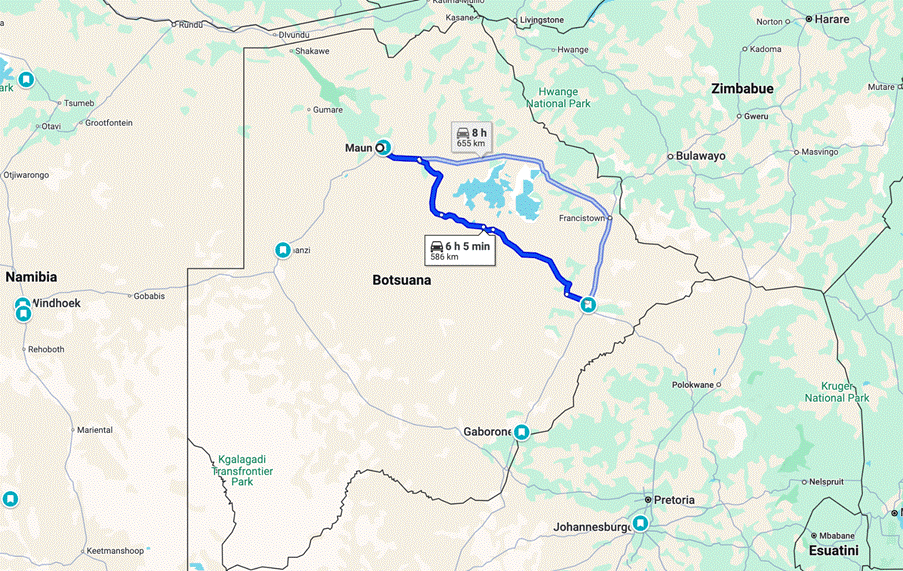
—¿Cuál es la mejor forma de buscar un coche que me lleve desde aquí hasta Gaborone?
Pregunté al grupo de incrédulos empleados del hostal donde estaba en Maun.
—Bueno, señor, la mejor forma es tomar un autobús.
—Ya, bueno… pero teniendo en cuenta que no quiero tomar el autobús, ¿dónde sería el mejor lugar para intentar agarrar un coche que me lleve hacia el sur?
Los empleados se dan la vuelta y empiezan a hablar entre susurros en setswana, el idioma local. Quizá tratan de que no entienda lo que dicen, para mí es un idioma ininteligible. Parece que se ponen de acuerdo y uno de ellos toma la voz cantante.
Me preparo para recibir, por fin, los detalles que me faciliten la salida de esta ciudad en la que tan a gusto me he sentido.
—Verdaderamente, lo mejor es tomar un autobús. Puedes ir al bus rink, allí salen cada hora.
Trato de mantener la calma y, pacientemente, contesto con mi mejor sonrisa.
—De verdad, lo entiendo. Pero a mí me gustaría intentar hacer autostop. Si realmente es tan difícil, siempre tengo tiempo de tomar el autobús o, en el peor de los casos, de volver aquí.
Me había reservado tres días completos para hacer un trayecto que, en coche, lleva unas doce horas. Prefería ser cauto antes que cualquier otra cosa, dado que el día 12 por la mañana tenía un autobús que me llevaría a Johannesburgo, a la boda de mi amigo Ravi.
Finalmente, una señora mayor, empleada del hostal, que ha escuchado toda la conversación, emerge de entre la sombra del mostrador y, con su mano, me alarga un papel que dice Ere Ruan.
Como si de una contraseña se tratase, la señora da un paso atrás y vuelve a la sombra sin soltar prenda. El ventilador de madera del techo sigue girando de forma monótona, chirriante. La fuente de agua suelta en ese momento una pompa que emerge a la superficie con un sonoro glup. Miro al resto de los empleados, que se observan entre ellos con expresión confusa, como si un secreto acabara de ser revelado y ahora tuvieran que ocuparse de mí.
Doy por hecho que ese es el lugar donde tengo que ir. Agradezco de manera efusiva su ayuda y me alejo antes de que me corten el pescuezo.
Ya es de noche. Tengo la tienda de campaña bien metida en este bosque-jungla que rodea el delta del Okavango. La algarabía de las aves es ensordecedora. Siempre me fascina; cada trino, cada canto es completamente diferente y, aun así, todos encajan en perfecta armonía.
He estado tres días en Maun, la ciudad que da acceso a la zona del delta del Okavango, un paraíso natural donde el agua cambia el rostro de un país que, de otro modo, sería árido y seco. No en vano, el nombre Kalahari proviene del setswana y significa “lugar sin agua” o “la gran sed”. Siempre me ha encantado cómo los nombres topográficos en otros idiomas pueden ser tan descriptivos.
El caso es que el Okavango convierte “el lugar sin agua” en un paraíso fluvial. Se trata de un fenómeno denominado cono de deyección que, en palabras más comprensibles, es un delta que desemboca en tierra. En este caso, en el norte del desierto, filtrándose poco a poco y desapareciendo finalmente.
El agua encuentra su paso creando humedales, islas, islotes y embalses donde la vida abunda. Es uno de los mejores lugares de toda África para experimentar la inmensidad de su naturaleza.
Llegué aquí con la intención de hacer autostop. Sin embargo, una pareja de alemanes me lo puso difícil, ofreciéndome venir con ellos en su coche. Mi voluble voluntad dijo que sí. Fue bonito compartir con ellos unas jornadas, pero su alemaneidad no encajaba del todo con mi españolidad, y mi espontaneidad chocaba de frente con su rigidez. Me ofrecieron seguir viajando juntos, pero amablemente decliné. Desde el principio, yo lo que quería era hacer autostop.
A la mañana siguiente recogí mi tienda, cargué mis bártulos, rellené mis cantimploras y me armé con una lata de sardinas y un mendrugo de pan, por si me tocaba esperar más de la cuenta. Me dirigí al misterioso lugar cuyo nombre era Ere Ruan.
La realidad es que, cuando se lo dije al taxista que me llevó hasta allí, no mostró ninguna expresión de sorpresa ni dio la impresión de que tuviera una clave secreta que no podía ser revelada a turistas. Ere Ruan resultó ser una llantería con una explanada delante, donde los locales van a buscar un coche que los lleve a su destino.
Me puse a simular que sabía lo que hacía, alargando el pulgar sin demasiada suerte. Desde los coches alguna burla cayó, no voy a mentir, hasta que finalmente paró Thapelo, un chico de Gaborone que había ido a Maun a ver a sus hijos. Un viaje de doce horas para pasar con ellos solo veinticuatro. Me cayó bien desde el principio; me resultó entrañable.
Estuve exactamente 38 minutos y 24 segundos esperando. Un tiempo no desdeñable, la verdad. Sin embargo, un autoestopista local reputado me explicó que los domingos son días malos, así como los principios de mes.
—A final de mes la gente va justa. Siempre recogen gente para que contribuya a llenar el depósito —añadió—. Y por cierto, si ves un coche con matrícula roja, ese es más valioso que el vellocino de oro. Se trata de un coche gubernamental, y te lleva siempre gratis.
Agradecí semejantes consejos con una leve reverencia, llevándome la mano derecha al ala del sombrero.
Ya en el coche, Thapelo me explicó cómo funciona el autostop en este país. Debido a la carencia de transporte público y las distancias, es totalmente común ir parando coches particulares. Los precios siguen un pacto tácito que todos conocen. No se discute hasta el final, y no vi ningún malentendido en las siete horas de trayecto que duró el viaje. Y eso que recogimos a más de diez pasajeros.
En mi caso, 200 pulas —unos 15 euros al cambio— por recorrer más de 600 km me pareció justo.
El viaje empezó tanteándonos, hablando de temas superficiales, mientras íbamos recogiendo y dejando pasajeros. El paisaje pasaba de la selva del Delta a una vegetación más baja y escasa, propia de la zona central y este del país.
Mi conductor se empeñaba en no poner el aire acondicionado para consumir menos gasolina. Así que surcamos medio Botsuana sin aire y con las ventanas bajadas, cociéndonos y conociéndonos lentamente.
Paramos a mitad de camino a echar gasolina y a comer algo rápido. No me atreví a abrir mi lata de sardinas en el coche, así que agarré un contramuslo de pollo que una señora asaba con desgana al lado de la carretera, mientras abanicaba los carbones con una hoja grande de árbol.
Tuve la gentileza de ofrecerle una bebida a mi conductor y, rápidamente, me dijo que quería una bebida energética. Ya era su segunda. Caí en la cuenta de cómo estas bebidas tipo Red Bull han colonizado el mundo. El Red Bull, además, solía ser de cuarto de litro y ahora las latas son, como mínimo, de medio litro. Están en todas partes, hay muchísimas más marcas de las que yo sería capaz de probar en una vida entera.
Para entonces, la conversación ya había tomado derroteros más interesantes. Hablamos de nuestras respectivas rupturas amorosas. Del concepto de familia. De Dios. Del propósito y la falta de él.
Me preguntó si iba a la iglesia. Mi respuesta negativa le hizo querer indagar más.
—Soy un agnóstico ateizado. Quiero creer que hay algo, pero me resulta difícil.
—Yo era como tú —me dice—, pero desde que tuve una experiencia cercana a la muerte en tiempos de Covid, empecé a creer. Vi salir mi alma del cuerpo, me asusté muchísimo, y el pastor de la iglesia me dijo que rezara a Dios. Desde ese momento vi la luz. Dejé de ver mi alma abandonando mi cuerpo y, desde entonces, vivo bajo los preceptos de Dios. De hecho, lo único que leo es la Biblia.
—Vaya, con la cantidad de libros que hay por leer, creo que leer solo uno es un error, por muy bueno que sea.
—Ya —me contestó él—, pero soy incapaz de leer otra cosa.
Para esas alturas ya habíamos cruzado varios grupos de personas ejerciendo ritos religiosos a los lados de la carretera. Entre bosques, ataviados con túnicas claritas, blancas o azules. Eran tan abundantes como los rebaños de cabras sin dueño o los burros que cruzaban la carretera en modo kamikaze en formato equino.
Finalmente, llegamos al tema de la colonización, la historia de África y la segregación. Son temas que no siempre son fáciles de tratar siendo europeo frente a un africano. Muchas heridas siguen abiertas y no sé cómo pueden tomarse las opiniones de uno. En estos tiempos, en los que las emociones se enarbolan como insignias en los debates, muchas veces no se deja espacio al razonamiento lógico y cabal.
Le hablé acerca de la terrible segregación que había visto en Namibia y de cómo la minoría blanca controla casi todas las tierras. Hablamos de la reforma agraria que hizo Mugabe en Zimbabue y de cómo, al arrebatar las tierras a los blancos para dárselas a los negros, arruinó la economía del país y creó una hambruna terrible. No es que los negros fueran peores agricultores, simplemente carecían del conocimiento y las herramientas para producir una agricultura que no fuera de subsistencia.
—¿Qué propones? —le pregunté, tratando de hurgar un poco en su percepción del asunto.
—Es complejo, ¿sabes? Creo que, efectivamente, no es justo el sistema tal como está ahora, pero tampoco puedes arrebatar la tierra a sus dueños. Cuando aquello ocurrió no había estados; ahora sí los hay. No había apenas legislación; ahora sí la hay. Creo que se debería dar tierra a los agricultores de raza negra, pero logrando acuerdos de compensación con los granjeros blancos.

Me parecía lógico cómo pensaba Thapelo. Me sorprendía, en cierta manera, porque no sabía con certeza cómo piensan los ciudadanos locales al respecto. Mi complejo de hombre blanco muchas veces me hace verlos como gente a la que se le ha arrebatado todo, como víctimas de su propio origen. Sé que es una percepción errónea porque les arrebata su dignidad e, incluso, puede ser una forma de racismo encubierto. Al otorgarles una dignidad más baja que la nuestra, se puede llegar rápidamente a la compasión que, en según qué contexto, puede ser un sentimiento terrible. Estoy reflexionando al respecto.
—Mira, es una cuestión de mentalidad —prosigue Thapelo—. Mandela lo dijo: a pesar de las atrocidades cometidas, hay que perdonar. Si no, jamás alcanzaremos la paz; los sentimientos de revancha siempre estarán ahí y no podremos prosperar como nación. Se cometieron terribles actos, pero nada de eso se puede cambiar. Ahora tenemos que trabajar juntos para un futuro más próspero. Nelson Mandela es el ejemplo a seguir.
Me quedé pensativo y añadí:
—Vaya, creo que tienes razón. Además, antes de los europeos ya había habido migraciones internas en África y pueblos que habían expulsado y masacrado a otros pueblos considerados inferiores. La historia es una crónica de los poderosos imponiéndose sobre los débiles.
Los dos seguimos mirando la inmensa llanura que es Botsuana Central. Permanecimos en silencio, reflexionando. Contentos de haber sido capaces de construir una reflexión tan positiva al respecto.
Un blanco y un negro que acaban de conocerse, circulando juntos en un coche sin aire acondicionado, pueden lograr grandes cosas.
Finalmente, me dejó en mi alojamiento en Palapye. Le prometí que le escribiría y que, posiblemente, nos veríamos en Gaborone. Nos dimos un abrazo y las gracias.
Mientras me alejaba y cruzaba las vías del tren, pensaba en mi mente…
«Menos mal que no hice caso a los agoreros empleados de mi hotel en Maun
About me: Licenciado en Periodismo aunque apenas lo he ejercido. Apasionado de los viajes y de coleccionar historias para luego narrarlas.
Este no será tu clásico diario de viajes. Encontraras aquí mas bien un relato personal de gentes y sus historias, de lugares y su contexto.
Trato de retratar la cotidianidad de los lugares donde voy desde un prisma social, cultural, geográfico y humano.
Tambien creo videos en el canal Fernando Sauvage
Misión. Publicar un relato, articulo, crónica de manera semanal todos los miércoles. Acercar a nuestros queridos conquenses el punto de vista de un viajero independiente en un continente tan poco expuesto como Africa. Tematica libre, siempre viniendo esta marcada por el contexto del lugar en el que esté. Tratar así mismo de incluir fotografías que doten de cercanía y veracidad a la narración.