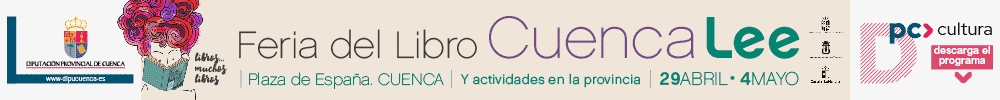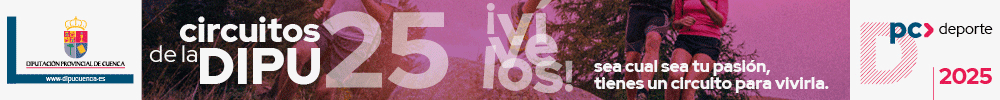Pitágoras, cuando era preguntado sobre qué era el tiempo, respondía que era el alma de este mundo. Ese alma continúa latiendo, como el mecanismo de un reloj olvidado en los edificios que, como colosos permanecen y sobreviven a pueblos y eras, superan guerras y atraviesan el tiempo. La Catedral de Cuenca es uno de esos edificios que son un espejo en el que el arte y la arquitectura ejercen como manecillas de ese reloj alternativo.
La ruta para descender a esa otra Catedral que se encuentra bajo tierra comienza en la girola, no es una ruta abierta pero Voces de Cuenca ha tenido la oportunidad de realizarla junto al arqueólogo especialista en Arqueología de la Arquitectura y Restauración Arquitectónica, Míchel Muñoz. Este espacio comienza a construirse en 1483 por el Maestro Cristóbal, debido a que «todas las catedrales que se apreciasen tenían que tener una girola», asegura Muñoz. En este caso, «la Catedral fue adquiriendo más fondos e importancia, por lo que requería más infraestructura, y más infraestructura era más espacio». Cristóbal, arquitecto de la girola era además discípulo de Juan Guas, un arquitecto muy importante del siglo XV que, entre otras, firma obras como la iglesia de San Juan de los Reyes en Toledo.

La girola tardó tiempo en gestarse dada la magnitud de la obra. Ejemplo de ellos son algunos de los arcos, que no se realizan hasta 1505. Existe un elemento decorativo aún hoy presente en el espacio, situado en el arco frente al transparente de Ventura Rodríguez puede encontrarse la figura de un pequeño armadillo escondido en la decoración. El animal ofrece una pista de la época en la que se realizó la obra ya que no se conocía en España hasta el descubrimiento de América en 1492.
Al comenzarse las obras de la girola, tuvo que ampliarse el espacio de la catedral porque, según refiere el arqueólogo «tenía que tener aquí sus servicios porque no solamente es un lugar de culto, es un lugar que tiene que funcionar, es como una pequeña industria, una pequeña máquina religiosa». Según los textos que Muñoz ha estudiado «aunque no tenemos ni idea de dónde estaría exactamente si que sabemos que en este lugar estaba la Casa de la Obra, donde estaban los canteros que constantemente manteniendo todo esto». Para conseguir ese espacio de ampliación, el templo «se comió toda la calle de la Limosna».

La calle de la Limosna era un espacio que conectaba desde el claustro de la Catedral toda la ronda de Julián Romero hasta el palacio episcopal. Estaba flanqueado por la muralla en el cortado hacia el Huécar y las viviendas que había allí situadas. De estas viviendas no se conservan restos arqueológicos. Gracias a diferentes textos el arqueólogo ha podido averiguar que se ubicaba en este espacio un conejal y un corral, «lo que quiere decir que aquí se encontraban todas las dependencias que requiere una economía basada en el sector primario», ya que «un corral necesita incluso dependencias agropecuarias».Respecto a cómo se produjo la privatización de la calle, Míchel señala que «no sabemos cómo se haría porque no quedan textos de cómo se llevó a cabo, pero la iglesia era un poder».
Esta ronda oculta y perdida de Cuenca tiene el acceso por las escaleras situadas junto a la sacristía que bajan a la sala de exposiciones temporales junto a la Sala Capitular. Oculta tras uno de los paneles azules de las paredes se encuentra una puerta que abre el eco del pasado. La calle de la Limosna, antes al aire libre, ahora yace oculta como almacén catedralicio. En cierta parte por esa fortuna de haber permanecido sellada, la calle conserva parte de su empedrado en mejores condiciones, así como lo que se supone que era un pilón hecho en cantería, posterior a la propia calle. Muñoz señala que «no sabemos lo que hay en lo que suponemos que es un pilón porque está tapado y sería interesante picarlo, averiguarlo y ampliar el patrimonio cultural».

En el estudio que ya se ha realizado sobre este espacio, el arqueólogo señala que la calle de la Limosna data del siglo XIII. En ese estudio se observa la Catedral como una suerte de sustratos en los que una era ha ido sepultando a la siguiente, sin dañar el espacio anterior. Eso mismo fue lo que pasó con esta calle, que formaba parte de una ronda que fue fagocitada por el coloso catedralicio. Tras la ocultación de este espacio, queda fracturado en pequeñas partes que Muñoz señala que han descubierto en obras posteriores «sale desde el patio que conecta con la entrada al claustro de la Catedral, pasando por ese subterráneo hasta el jardín del palacio episcopal».
Cuando la calle de la Limosna pasó a convertirse en dependencias de la Catedral, se construyó colindando la antigua biblioteca catedralicia, con muros entramados de madera al estilo medieval que atestiguan cómo ha ido cambiando el templo. Este lugar tenía casi ocho metros de altura, pues unía este espacio hoy subterráneo con la Capilla honda, estando diseñada a dos alturas con estanterías situadas sobre voladizos en esa especie de segunda planta. Hoy, convertido en almacén y amputado de esa segunda altura solo quedan algunos vestigios que dan pistas sobre lo que pudo ser el espacio porque «lo poco que hemos podido saber ha sido por textos, porque cuando llegamos aquí no había estanterías ni nada así que pudiera dar una pista de que esto había sido una biblioteca». Un púlpito desde el que Míchel teoriza que podían darse conferencias o lecciones y una escalera hoy tapiada que llegaba justo a la altura de la Capilla Honda donde estaría esa segunda planta, por lo que el arqueólogo especula que sería un acceso, son las únicas referencias, no demasiado claras, a esa biblioteca, cuyos libros hoy reposan en la biblioteca del seminario.
Actualmente el espacio se encuentra oculto como almacén, pero Muñoz señala que «sería bonito poder recuperarlo y hacer una investigación arqueológica en condiciones».
Un acueducto y un enterramiento con unas condiciones inigualables
Además de esta calle de la Limosna existen más joyas ocultas en la Catedral. Siguiendo por el patio hacia el claustro, justo en la pared del fondo según se entra al techado puede observarse una pequeña oquedad en la pared que corresponde al acueducto, aún en funcionamiento. Muñoz comenta que «cuando entramos para estudiarlo estaba completamente inundado, se había formado un tapón porque alguien había echado arenilla de obra en el interior, los bomberos que entraron con nosotros tuvieron que sacar a cubos esa arena para desatascarlo y ya no pudimos continuar explorándolo porque había más zonas inundadas». Esos problemas de conservación habían desembocado en problemas estructurales en la Catedral, pues «las capillas colindantes tenían humedades que, tras desatascar el tapón, se secaron rápidamente».
Avanzando hacia la salida de la Catedral, a mano derecha, se encuentra la capilla de Santa Catalina. Este espacio tiene un secreto que pasa muy desapercibido localizado en el segundo escalón que da acceso a la estancia. Existe una losa bajo la que se encuentra un enterramiento múltiple que, según afirma Muñoz «conserva las vestiduras y zapatos de los cuerpos en perfecto estado, y los tejidos blandos también en muy buen estado». El arqueólogo cuenta que realizó este descubrimiento cuando se estaban cambiando las losas del suelo y descubrió que «el interior estaba excavado en la roca, con una humedad enorme que había creado una atmósfera en la que los cuerpos se conservaban perfectamente». Muñoz relata que «algunos ataúdes se habían deshecho formando una especie de arenilla que, en combinación con la humedad que dejaba el suelo encharcado, hacía que los cuerpos de conservaran en este estado».
Mapa de la antigua ronda que recorría la calle de la Limosna
Galería de fotos de la visita